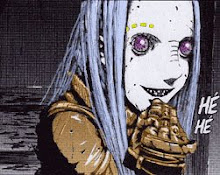Hace años que vi aquel cuadro. Hoy ya no existe, desapareció. Formaba parte de una serie de pinturas de paisaje, obra de Martin Sliedmann. Estaban dispuestos los cuadros sencillamente, en una sala rectangular pequeña y retirada de la galería Wittert de Lieja. La luz era adecuada, suave, normal en una galería de arte. Al entrar, observé una decena de lienzos, todos de idéntico tamaño, en torno a unos 40x30 centímetros. Ninguno me llamó la atención a primera vista, y comencé a verlos de izquierda a derecha de la sala. Eran bellos paisajes del norte de Europa, Bélgica, Holanda y Alemania sobre todo, pintados entre los años 1820 y 1860, colocados en orden cronológico. Lo primero que destaqué de aquellos cuadros era la ausencia de detalles pintorescos: No aparecían pastores, reses, ni carromatos, ciervos o cazadores. Por un lado estaban influidos por el romanticismo alemán de Friedrich, y por otro, recordaban algo el paisajismo inglés del primer Turner en la captación de la densidad, la humedad, el rocío en las briznas de hierba. Me agradaron sobre manera, y me detenía largo tiempo en cada uno de ellos. En esto he de decir que no iba acompañado, y los comentarios y descubrimientos me los guardaba y los razonaba conmigo mismo. Tampoco había demasiada gente en la sala, que se encontraba en un rincón del edificio más bien discreto y apartado. Para mí era la última que iba a visitar, y como me quedaba un poco de tiempo antes de llegar a una cita que tenía esa tarde, decidí entrar en aquella sala que me quedaba por ver.
Hace años que vi aquel cuadro. Hoy ya no existe, desapareció. Formaba parte de una serie de pinturas de paisaje, obra de Martin Sliedmann. Estaban dispuestos los cuadros sencillamente, en una sala rectangular pequeña y retirada de la galería Wittert de Lieja. La luz era adecuada, suave, normal en una galería de arte. Al entrar, observé una decena de lienzos, todos de idéntico tamaño, en torno a unos 40x30 centímetros. Ninguno me llamó la atención a primera vista, y comencé a verlos de izquierda a derecha de la sala. Eran bellos paisajes del norte de Europa, Bélgica, Holanda y Alemania sobre todo, pintados entre los años 1820 y 1860, colocados en orden cronológico. Lo primero que destaqué de aquellos cuadros era la ausencia de detalles pintorescos: No aparecían pastores, reses, ni carromatos, ciervos o cazadores. Por un lado estaban influidos por el romanticismo alemán de Friedrich, y por otro, recordaban algo el paisajismo inglés del primer Turner en la captación de la densidad, la humedad, el rocío en las briznas de hierba. Me agradaron sobre manera, y me detenía largo tiempo en cada uno de ellos. En esto he de decir que no iba acompañado, y los comentarios y descubrimientos me los guardaba y los razonaba conmigo mismo. Tampoco había demasiada gente en la sala, que se encontraba en un rincón del edificio más bien discreto y apartado. Para mí era la última que iba a visitar, y como me quedaba un poco de tiempo antes de llegar a una cita que tenía esa tarde, decidí entrar en aquella sala que me quedaba por ver. Según avanzaba, me di cuenta de que no percibía ninguna evolución de estilo aparente, a pesar de que eran pinturas realizadas en intervalos de tiempo considerables: de un paisaje de Bochum pintado en 1832 se pasaba a un paisaje de Alsacia hecho en 1844. Iba llegando al final de la serie de cuadros desconcertado. El último, fechado en 1860, año del fallecimiento de Sliedmann, era un paisaje de su ciudad natal, Haarlem: Un molino acompañado de un árbol seco, en una pradera de color verde intenso. El cielo, tormentoso. En el aire, denso, flotaba un ave negra minúscula. El artista vislumbraba el final.
Me disponía a abandonar la sala, abstraído en estas cosas. No era consciente de lo que me iba a suceder. Como un susurro de náyade, claro y lejano sobre el rumor de un río, me llegó un hálito misterioso e indefinido, la llamada de un alma poderosa y desconocida. Por supuesto me detuve, y me acerqué al "cuadro". Fui directamente a Él. Era el lienzo número cuatro de los diez que había. Los otros desaparecieron de mi vista.
Me situé delante. Lo recordaba, era un paisaje fechado en 1829. La cartela que los responsables de la exposición habían colocado a un lado, cerca del marco, a su derecha, no indicaba de qué localidad o región se trataba. Era el único paisaje no identificado de los allí presentes. Posé mi vista de la cartela al cuadro. A la pintura. Al milagro. Allí había, por así decirlo, un árbol. El árbol ocupaba el centro del lienzo. Era un árbol retorcido, viejo y de escaso follaje. Pero no era un árbol amenazador, no era un árbol triste. Era un árbol luminoso, en medio de una pradera salvaje de un color verde esmeralda, sin apenas desniveles, que se alejaba a través de planos sencillos y casi se podría decir ingenuos. El aire se arremolinaba en ondas cálidas y rojas, como si de un atardecer alucinado se tratara. En aquel momento me di cuenta de que el "cuadro" había sido mutilado. Le faltaba la parte de abajo. Debía continuar, la escena, por la parte de abajo del "cuadro". Se apreciaba, sobre el borde inferior del marco, la zona en que el lienzo había sido cortado, cercenado. De repente vi que a la izquierda del árbol había una cruz, una cruz cuyo centro era un círculo, a modo de cruz presbiteriana. Era de hierro, oscuro y herrumbroso, y estaba inclinada, ligeramente, hacia el árbol. Éste se inclinaba y retorcía en la misma dirección que la cruz, como si fuera a ascender al cielo arrebolado desmaterializándose en fragmentos de madera, cenizas, polvo. Las hojas del árbol se agitaban furiosamente sometidas a un viento frío y desesperado. Algunas flotaban en el aire. A la derecha del árbol una sombra se extendía de arriba a abajo, y de nuevo descubrí que ese lado también había sido recortado en otro tiempo por manos extrañas como garras de animal, pues dicha sombra apenas aparecía más que perfilada bajo el borde del marco. El aire en lo alto rugía, llegaba una tormenta o una noche monstruosa, unos remolinos rojos como fuego circulaban entre el árbol y la cruz, incendiando la escena y creando brillos incandescentes en cada superficie, llevándome a mi al centro de aquella escena desolada y soñada. Me encontraba en un sueño, dormía, era otra persona, yacía con una mujer de larga melena castaña, sufría y padecía penalidades, era feliz y odiaba al mismo tiempo, tañía una cuerda y molía pigmentos, veía crecer a nuestros hijos y deambulaba por calles oscuras, invocaba a los astros y rezaba en la catedral, viajaba a otra ciudad, discutía y temblaba, enterraba a otros hijos, a mi esposa, huía al destierro, desaparecía para siempre de los hombres y sus obras.