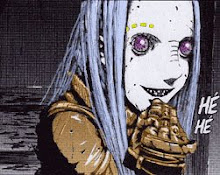miércoles, 21 de septiembre de 2011
miércoles, 7 de septiembre de 2011
La Ciudad
Iskander no pretendía construir un laberinto cuando ordenó crear la Ciudad. Pero toda persona es un laberinto, e Iskander se reflejó en la Ciudad.
Las puertas amuralladas observaban al visitante desde muy alto.
Pero estas puertas, en número de diez, estaban siempre abiertas.
Una vez dentro, el viajero no estaba en una ciudad desconocida,
bulliciosa y llena de maravillas.
Era eso, pero era todo lo demás. Tras las esquinas palpitaban misterios ópticos que velaban secretos antros; o aparecían súbitos racimos de casas inimaginadas que acontecían la locura.
Las calles serpeaban en diferentes planos, muchas veces confluyendo sobre sí mismas.
Otras calles eran rectas avenidas de horizonte infinito, que obligaban a detenerse en sus innumerables establecimientos oscuros o luminosos, rebosantes de género y arrebatados por una frenética sensualidad.
A veces las calles conducían a las plazas. Las plazas eran pequeños espacios oscuros,
poseídos por el fantasma de la adivinación y la mendicidad.
Las plazas eran también gigantescas, como explanadas de absurdo desbordamiento, templadas por el sol y por la música de encantadores de serpientes.
Muchas veces, desde lo profundo de una calle, o a través de un soportal o apenas vislumbrado en el reflejo de las aguas perfumadas de un estanque florido, allá arriba, en una torre de edificios o en la cumbre de un talud, los miradores inalcanzables mostraban espléndidos toldos de seda brillantísima, pendones ondeantes de broncíneos reflejos.
Los soportales, como ciempiés monstruosos, recorrían, adosados a los muros y formando parte de los muros, distancias asombrosas, y al verlos pareciera que serpearan como cintas de colores en el viento. Bajo ellos rumiantes y paseantes se esquivaban y entrelazaban, como presos en un corredor de aire rodeando columnas y arcos bellos y serenos y múltiples e interminables.
Los templos, dedicados a las deidades veneradas en todo el orbe, ascendían en una complicada competición malabar, coronados por candelabros y pináculos, adornados por las más hermosas banderas de espeso incienso ceñidas a unos muros constelados de venerables dioses etéreos abisales. Los cultos se prolongaban durante todo el día intrincándose con las caravanas y los voceríos y los enjambres de perros y de niños y las miríadas de oleadas humanas irrepetibles.
En lo alto, en el cielo añil, las bandadas de pájaros exóticos dibujaban filigranas en su intento de imitar el giro de los astros, al igual que la Ciudad imitaba en sus movimientos y deseos a las aves de alma prístina.
El agua desbordante de las fuentes engalanaba las calles con su rumor de finas presas de plata, que se transformaban en albercas y lagos, en mares domesticados ribeteados por veleros blancos.
En el centro de la Ciudad estaba la esfera, en cuya superficie de cristal la vista percibía fragmentos de la totalidad, y girando en torno a ella el viajero por fin podía empezar a comprender su verdadera estructura. A su vez, el viajero se veía reflejado en ella, y por fin se contemplaba, inmerso en la esfera, dentro de la esfera que contenía el universo.
Cuatro veces Iskander vio al Constructor, y todas fueron en sueños.
La primera vez fue en el desierto, arrebatado por las fiebres.
La segunda y la tercera, en la corte del sátrapa de Izmir: La noche de su llegada, y la noche de la muerte de su anfitrión.
La última vez, la víspera de la destrucción de la Ciudad.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)